
La forma de vida libertaria ha perdido quizá, la potencia que tuvo en los años treinta en nuestro país, prueba de ello fue la altísima militancia cenetista, que volvió a tomar fuerza durante los primeros años de la Transición, cosa que dinamitaron desde el gobierno, puesto que CNT se negó a suscribir los Pactos de la Moncloa -famoso es el caso Scala, descrito en nuestras páginas, que supuso un torpedo en la línea de flotación del anarquismo- también es posible que se cometieran errores dentro de la organización y las luchas entre quienes mantenían la memoria del pasado y las que querían modernizar la organización. Aun con todo, siguen siendo recurrentes los ensayos de otra forma de vivir, de entender la sociedad como ocurre con los diversos movimientos que explicamos a continuación:
Si bien las colectividades de la Guerra Civil como tal desaparecieron con la victoria franquista, el ideal de las comunidades libertarias y las prácticas de autogestión siguen inspirando a diversos movimientos y proyectos en España.
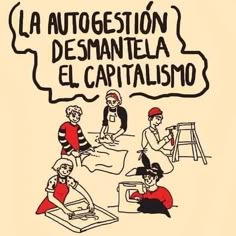
No existen comunidades libertarias a la misma escala que en el pasado, pero se pueden encontrar iniciativas y proyectos que se inspiran en estos principios, como:
- Centros sociales autogestionados (CSOAs): Espacios okupados y autogestionados que buscan crear alternativas sociales y culturales fuera de las lógicas del mercado y el estado.
- Cooperativas y proyectos de economía social y solidaria: Iniciativas que buscan formas de producción y consumo más justas y democráticas, a menudo con principios de autogestión.
- Ateneos libertarios y espacios culturales anarquistas: Lugares de encuentro, debate y difusión de ideas libertarias.
- Comunidades intencionales y ecovillages con principios libertarios: Aunque no exclusivamente anarquistas, algunas de estas comunidades buscan formas de vida alternativas basadas en la autonomía, la cooperación y el respeto por el medio ambiente.
- Iniciativas vecinales y movimientos sociales: Muchos movimientos por la vivienda, la defensa del territorio, el feminismo, etc., incorporan prácticas asamblearias y principios de autogestión que resuenan con las ideas libertarias.

Es importante señalar que el término «comunidad libertaria» en la actualidad puede ser más difuso y referirse a una variedad de proyectos e iniciativas que comparten ciertos valores y prácticas del anarquismo, sin necesariamente replicar las estructuras de las colectividades de la Guerra Civil.
Quizá no existan las comunidades colectivizadoras de la época anterior pero sí hay intentos y ensayos, algunos exitosos y de estructura modélica, en la actualidad conformando una grata esperanza de reconducir una sociedad que hace crisis a cada momento debido a las propias excreciones de un capitalismo que ha calado la conciencia común.

Vamos ahora a explicar el experimento que llevaron a cabo en Ucrania, bajo la batuta del líder carismático Néstor Majnó. También analizaremos las diferencias entre ambas experiencias, la española y la ucraniana.
Las colectivizaciones anarquistas en Ucrania estaban intrínsecamente ligadas a la figura de Néstor Majnó y el movimiento conocido como la Majnóvschina o el Territorio Libre (1918-1921). Este fue un intento de establecer una sociedad anarquista en una región del sur de Ucrania durante la Guerra Civil Rusa.

Es importante, como en el caso español, situarlas en el contexto histórico, tan critico cuanto menos que el nuestro. Tras la Revolución Rusa de 1917, Ucrania se convirtió en un campo de batalla entre diversas facciones: bolcheviques, nacionalistas ucranianos, el Ejército Blanco contrarrevolucionario y potencias extranjeras. En este caos, es cuando surge el movimiento liderado por Néstor Majnó, anarquista ucraniano que buscaba la liberación total de los trabajadores y campesinos de toda forma de opresión estatal y capitalista.

Los principios de la Majnóvschina, que observamos son similares a la española con las diferencias inherentes a las distintos integrantes de la misma, agricultores en el caso ucraniano, campesinado en el español
El movimiento de Majnó se basaba en los principios del anarcocomunismo, con los siguientes puntos clave, similares a los que motivaron el colectivismo español.

- Rechazo a todo partido político y al Estado: Se buscaba una sociedad autoorganizada sin estructuras de poder jerárquicas.
- Autogestión social y económica: La toma de decisiones y la gestión de la producción debían recaer en los propios trabajadores y campesinos a través de consejos (soviets) libres.
- Abolición de la propiedad privada: La tierra y los medios de producción debían ser socializados y puestos al servicio de la comunidad.
- Federación libre de comunas: Se proponía una organización territorial basada en la libre asociación de aldeas y municipios autónomos.

Las Colectivizaciones se integran dentro de los territorios controlados por los majnovistas que se implementaron en comunidades agrarias de manera descentralizada y, en principio, voluntaria (hubo menos resistencia que en el caso español, aunque algunos de los pequeños propietarios se resistieron como en España, a la colectivización) . Los campesinos se organizaban en comunas agrarias libres, donde la tierra era trabajada colectivamente y los frutos se distribuían según las necesidades.
- Expropiación de grandes propiedades: Las tierras de los terratenientes, la nobleza y la Iglesia fueron expropiadas y puestas a disposición de los campesinos sin tierra o con poca tierra.
- Gestión asamblearia: Las decisiones sobre la producción, la distribución y la organización de la vida comunal se tomaban en asambleas generales de los miembros de la comuna.
- Ayuda mutua y solidaridad: Se fomentaba la cooperación entre las diferentes comunas y la ayuda mutua para superar las dificultades.
- Intentos de industrialización autogestionada: Aunque principalmente un movimiento campesino, también hubo intentos de aplicar principios de autogestión en algunas pequeñas industrias y talleres urbanos bajo control majnovista.

Las Características de las comunas de la Majnóvschina, y los desafíos a los que se enfrentaron fueron, en primer término, la descentralización, puesto que las colectivizaciones no fueron impuestas por un plan central, sino que surgieron de la iniciativa local de los campesinos. Esto les dio flexibilidad pero también generó diversidad en su organización y funcionamiento.

- Contexto de guerra era aún más duro que en nuestro país. La constante lucha contra múltiples enemigos (Ejército Blanco, bolcheviques, etc.) impuso enormes desafíos a la consolidación y el desarrollo de las colectividades. La necesidad de defender el territorio a menudo primaba sobre la construcción de la nueva sociedad.
- Resistencia interna: No todos los campesinos apoyaron las colectivizaciones. Algunos preferían la propiedad individual y se resistieron a la colectivización.
- Conflictos con los bolcheviques: Los bolcheviques veían con recelo el experimento anarquista en Ucrania, ya que contradecía su modelo de estado centralizado y control del partido. Finalmente, tras derrotar al Ejército Blanco, los bolcheviques se volvieron contra los majnovistas y los reprimieron violentamente, poniendo fin al Territorio Libre y a las colectivizaciones. Tal como ocurrió en España, es la ideología comunista con la importancia que se daba al estado, quienes deshacen el trabajo realizado en las colectivizaciones.

A pesar de su corta duración y su trágico final, la Majnóvschina y sus colectivizaciones representan un ejemplo histórico importante de la aplicación práctica de los principios anarquistas a gran escala. Quedó demostrada la capacidad de los/as trabajadores/as y campesinos para autoorganizarse y gestionar sus vidas sin la necesidad de un Estado o de patrones capitalistas, aunque también evidenció las enormes dificultades de sostener un proyecto libertario en un contexto de guerra y la hostilidad de otras fuerzas políticas.

El recuerdo de la Majnóvschina y sus colectivizaciones, al igual que el movimiento colectivizante del campo aragonés siguen siendo una fuente de inspiración para el movimiento anarquista a nivel mundial.
María Toca Cañedo©
Bibliografía:
Las colectivizaciones de Aragón, Felix Carrasquer. Editorial Descontrol
Aragón rebelde y republicano, Alfredo Carralero. Editorial Garaje

https://www.todoporhacer.org/los-ascaso/
https://sobrelaanarquiayotrostemasii.wordpress.com/2018/04/25/francisco-ascaso-vida-y-obra/

Deja un comentario