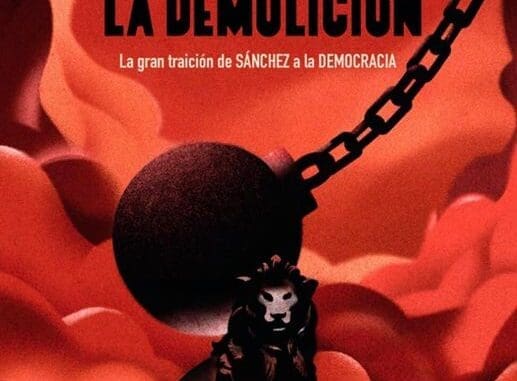
He leído con sorpresa y estupor (o quizá no, sin estupor, pues no sé de qué me sorprendo) la última obra de Rosa Díez. Se titula ‘La demolición’ ( 2021).
Digo bien: la última obra de Díez. Después de ésta, quizá ya no le queden ganas para seguir en la brecha literaria (literaria, ‘passez-moi le mot’).
He confesado mi estupor y luego me he corregido.
Estoy acostumbrado a la literatura de baratillo, como dije días atrás. Es un vicio. Con estas obras aprendo mucho sobre la naturaleza humana.
Estoy, pues, habituado a solazarme con memorias rencorosas, con autobiografías que ‘deploran’. Es decir, lloronas o que nos hacen llorar.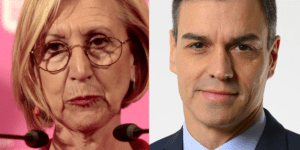
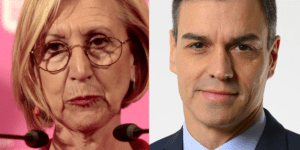
Cuando digo esto me refiero a aquellas obras en que sus autores deploran todo, absolutamente todo: a los demás, traidores, felones de primera hora, etcétera.
Y me refiero también aquellas otras en que la letra misma del libro, su sintaxis, es deplorable (por la nula calidad literaria o humana de quien se extiende).
En ambos casos, Rosa Díez se coloca en cabeza. O pierde la cabeza.
Además de ser una política en horas bajas, pues ahora nadie parece convocarla para ir en alguna lista, Rosa Díez publica libros para estar en el candelero y en el candelabro.
También escribe para examinar lo que pasa (o eso cree), para justificar lo que le ocurre (o eso piensa) y, a la postre, para resarcirse (cosa que no consigue).
Rosa Díez vivió de la política durante años para acabar convirtiéndose en personaje de la antipolítica, en espera —eso sí— de ser convocada por algún partido con expectativas.
 Ella siempre está en sazón.
Ella siempre está en sazón.En este libro, como en otros suyos, la prosa, repleta de tópicos expresivos, se resiente de inercias verbales, de frases hechas y, sobre todo, de un rencor muy rabioso contra su antiguos conmilitones.
Yo la entiendo. Si aspiraste a lo máximo en una carrera con distintos contendientes y quedaste la última, ¿cómo te recuperas de eso?
Durante un tiempo tuvo la suerte de tener a su lado a Fernando Savater, un filósofo muy apreciado que empezaba a desvariar. Su apellido, el de Fernández-Savater, dio lustre a sus proyectos, entre ellos, Unión, Progreso y Democracia (UPyD).
La trayectoria de Díez, por momentos sedicentemente heroica (es o eso quiero pensar y aceptar), hoy se precipita hacia una triste deriva, hacia un pensamiento ultra irrecuperable.
Sólo me cabe una esperanza: el cinismo. El cinismo de que pueda valerse y que pueda salvarla del sumidero, ese lodazal en que se hundió tras el repudio de los electores.
Se hizo españolista. Eso sí: tras ser consejera en el País Vasco, en alianza con el PNV y tras flirtear durante años con el vasquismo.
El resultado de su cambio se conoce: frente al ‘casquillo’, parecía decir, españolismo y centralismo, ‘ismos’ que ella llamaba constitucionalismo.
Ay, señor.
En su lamentable y delictiva historia, los etarras provocaron numerosas víctimas directas: casi novecientas. Luego están los familiares de esos muertos.

Y luego están quienes entraron en proceso de victimización: por supuesto, muchas de estas personas fueron amenazadas y, por descontado, debieron ser protegidas con escolta.
Entre esos casos, está el de Rosa Díez que, tras abandonar el Partido Socialista a cajas destempladas (quedó la última en unas primarias en las que ganó José Luis Rodríguez Zapatero), acabó fundando ese partido nuevo: Unión, Progreso y Democracia.
Insisto y repito los datos básicos.
Fue socialista, consejera del Gobierno Vasco y dispuso de cargos bien remunerados. Llevó, como tantos vascos, una vida materialmente opulenta.
Por aquí, los levantinos del montón y sin hidalguía alguna los envidiamos. Bueno, ellos también nos envidian: tenemos Benidorm, ciudad de vacaciones, a la que viene una representación senatorial de Euskadi.
Rosa Díez fue socialista, insisto. También lo fueron el hermano de Alfonso Guerra, Luis Roldán y Felipe González. E incluso otros ilustres magnates.
Fundó su partido tras salir derrotada de un envite: la secretaría general del PSOE, que no obtuvo.
El partido socialista de ahora no es mucho peor que el de entonces, el partido socialista de Rosa Díez.
Sin embargo, aceptó vivir bajo esas siglas durante mucho tiempo con empleos políticos de postín. Compartía organización con Alfonso Guerra.
 Ella siempre ha dado mucha guerra.
Ella siempre ha dado mucha guerra.Hablaba con soltura, con su dejo vasco retador. Hablaba con porfía en defensa de España. Llegó a decir cosas razonables. Hoy en día sólo dice enormidades.
Se presentó con un nueva organización como limpia y cristalina, sin ataduras.
Sin embargo, como partido sí las tuvo. Tuvo ataduras y muertos en el armario.
Así es. Como cualquier otro partido estuvo aquejado de todos los males y de todos los vicios de las organizaciones.
¿Cuáles? Principalmente, los bandazos ideológicos en función del poder al que se aspira…
«Sí”, me responderán sus afines, «pero no todas las organizaciones tuvieron a Toni Cantó«.
Eso es cierto.
Su partido contó con Toni Cantó, que fue el responsable de las nuevas tecnologías en la organización: Twitter y no sé si Facebook también.
¿Nuevas tecnologías? Pero si la cosa es muy antigua.
Lo de Cantó fue un gran fichaje, un gran valor. Admitámoslo.
El muchacho habla y hablaba con habilidad de histriónico, de payaso o de cómico: se nota y se notaba que es y aún sigue siendo un actorazo. O no: un simple actor, que ya es mucho.
A Rosa Díez la vi hacer la payasa posando de Agustina de Aragón para el suplemento dominical de ‘El Mundo’.
Me pregunté: ¿era preciso? ¿Era preciso disfrazarse con trapos de corte basto y popular?

Muchos años después, ya digo, Rosa Díez ejerce de intelectual: publica un libro que es puro rencor.
Su prosa desbordada da pena. Compara a Sánchez —vamos a llamarlo así, sin tratamiento alguno— con Joseph Goebbels).
Tras leerlo y devolverlo, el libro (me refiero), me pregunto algunas cosas. ¿Por qué el envejecimiento, del que yo ya acuso las primeras sacudidas, nos saca lo peor a las personas humanas. ¿Y a las otras?
El envejecimiento mal llevado lleva a la demolición.
Justo Serna.

Deja un comentario