
Salíamos caída la noche, bien tapada la boca con bufanda picosa no fuera el relente a enfriarme, según decía mi madre queriendo parecer, sin conseguirlo, maternal. Yo iba contenta, era noche especial. No sabía bien el porqué de mi alegría, quizá por la novedad de caminar los tres hacia el otro barrio, más poblado que el mío, solitario y apenas iluminado más que por unas bujías lúgubres situadas en el pico de los postes que Viesgo ponía en carreteras poco transitadas. Algún gato corría a esconderse y a lo lejos ladraba, casi por costumbre, un perro solitario. Salíamos juntos, pero sin tocarnos. No éramos familia de grandes aspavientos, al contrario, eludíamos el contacto como debilidad casi vergonzosa.
Mi padre portaba el bolsón donde iban las viandas; mi madre le arengaba con la voz pretenciosa que tuviera cuidado. A mí me saltaba un poco el corazón, quizá por la novedad de pasar horas en compañía, acostumbrada como estaba a la soledad de hija única poco deseada. Se auguraba una noche de primos (no muchos, dos, y uno tan pequeño que casi ni contaba) de abuelos, de tíos (escasos también) de cosas ricas, de sorpresas y de conversaciones inesperadas o no tanto. En cualquier caso, novedad. Por eso caminaba deprisa, en silencio, por la carretera apenas asfaltada, con cunetas peludas de hierbajos y charcos. Al llegar al cruce el paisaje cambiaba. Algo más de luz, pero no mucha -seguíamos siendo barrio, casi lumpen- Algún coche que pasaba pitando y gente que mostraba alegría. La carretera del barrio estaba concurrida, que era lo que me sorprendía con gusto. Había más iluminación, aunque las luces fueran opacas y breves luminarias que apenas decoraban un asfalto corroído de baches. Las bocas abiertas de bares de pueblo o de barrio, que viene siendo igual se abrían voraces a los viandantes dejando escapar algún grito, incluso se escuchaba una canción montañesa que brotaba de pecho bañado de vino, aunque no fueran horas. A mi padre se le iban los ojos detrás de aquellas puertas; con voz casi servil le comentaba a madre que se paraba a tomar un vinito porque estaba Fulano o Zutano. Ella, desabrida, cruda, como fruta amarga, le espetaba que bueno pero a ver a qué hora volvía a cenar…no fuera a tomar demasiado y a hacer el ridículo como siempre. Él, zafaba su comentario sin querer darse cuenta del dardo despectivo que contenía y saltaba hacia el antro cual niño liberado. Ahora las dos caminábamos juntas, en silencio. Ya he dicho que éramos de pocas palabras. Yo me las guardaba todas como alimento de fantasía para contarlas muchos años después. Ella se las mascaba en forma de bilis avinagrada para soltar dardos envenenados cuando tocara.
La primera parada se hacía en casa de mi tía. Que no era mi tía, era tía de mi madre, pero siempre la llamamos, tía Petra. La tía Petra tenía un chamizo pequeño, con puerta que se partía en dos, la parte superior era batiente donde colgaba con pinzas trabadas en cuerdas horizontales, las revistas, los cómics (entonces se llamaban chistes) y algún recortable. De eso vivían, porque el marido, alcohólico y bronquítico crónico, hacía mucho que no contribuía más que con sus toses, una nariz cual porra enrojecida y la voz quebrada por el vino y el carraspeo. Aquel lugar era mi oasis particular. El pequeño reducto de aquel portalillo pleno de lecturas era mi isla. La tía Petra, me dejaba las revistas y los chistes nuevos, a condición de ser leídos en el fondo del chamizo -una limpia cocina que relucía siempre- con mucho cuidado, no fueran a verme los compradores y no los quisieran por estar leídos, como si mis ojos pudieran desgastarlos. Me pasaba las tardes de vacaciones repasando una y otra vez el Hola, el Diez Minutos, los cuentos de hadas y de amores felices que siempre acababan bien. Esa noche en cambio, íbamos solo a saludarla. Ella nos esperaba de forma invariable con una bandeja de tostadas (que ustedes, los que no son de mi tierra, llaman torrijas y comen en Semana Santa) impregnadas de una dulce salsa con sabor a miel, anís y un toque de canela. Era la primera parada de una noche larga en que yo era feliz.
De eso vivían, porque el marido, alcohólico y bronquítico crónico, hacía mucho que no contribuía más que con sus toses, una nariz cual porra enrojecida y la voz quebrada por el vino y el carraspeo. Aquel lugar era mi oasis particular. El pequeño reducto de aquel portalillo pleno de lecturas era mi isla. La tía Petra, me dejaba las revistas y los chistes nuevos, a condición de ser leídos en el fondo del chamizo -una limpia cocina que relucía siempre- con mucho cuidado, no fueran a verme los compradores y no los quisieran por estar leídos, como si mis ojos pudieran desgastarlos. Me pasaba las tardes de vacaciones repasando una y otra vez el Hola, el Diez Minutos, los cuentos de hadas y de amores felices que siempre acababan bien. Esa noche en cambio, íbamos solo a saludarla. Ella nos esperaba de forma invariable con una bandeja de tostadas (que ustedes, los que no son de mi tierra, llaman torrijas y comen en Semana Santa) impregnadas de una dulce salsa con sabor a miel, anís y un toque de canela. Era la primera parada de una noche larga en que yo era feliz.
Me servía dos tostadas rezumando caldo. Mi madre, cual ama de llaves estricta, la reñía por el dispendio y a mí porque si comía eso no iba a cenar. Cosas de protocolo del pobre. Se charlaba un poco, yo escuchaba mucho mientras ojeaba las nuevas revistas. Puro vicio el mío, aún no había descubierto los libros y me conformaba.
A poco salíamos de la casa de tía Petra y ya en dos zancadas llegábamos a nuestro destino. La casa de los abuelos. Era un piso pequeño, sin baño, tan solo un retrete en la misma cocina. Sin más adorno que lo imprescindible. Casa de obrero sin trabajo porque el abuelo, como el tío, ahogó su dolor en el sol y sombra además de que le malfuncionaba un corazón que poco después explotó y la bronquitis era crónica y ahogaba sin piedad, síntoma de hambres antiguas, de humedades y fríos que no se pasaron. La pensión de albañil que cobraba debía ser tan exigua que ni pagaba el pan. La casa de los abuelos era una casa pobre con cocina económica humeante, un horno de leña y la ventana abierta porque con tanto guisote nos intoxicamos, decía mi abuela cuando alguien se quejaba del frío.
Mis primos habían llegado antes. El pequeño con apenas dos o tres años casi gateaba y ella, mi prima y amiga de tan solo un año menos que yo, lo cual me daba la autoridad pertinente de ser la mayor.
Los tíos no solían estar. Y con ello mi madre comenzaba el runfado. Llegaban cuando ya la mesa estaba puesta, la cena cocinada al completo y el resto de comensales, esperando. Lo cual enfurecía a mi predispuesta madre que poco o nada había hecho pero cualquier motivo era bueno para sacar a relucir su afición favorita. Porque mi madre era y es muy buena en una cosa: ser odiadora. Odiadora profesional y perfeccionista hasta el paroxismo. En mi familia no había cuñados, había cuñadas. Ellas, dos solo, se odiaban sin disimulo ni cordialidad. Quizá mi tía (carnal, no como la otra) con mucha indiferencia y un tanto de altanería que a mi madre la destrozaba porque su gusto era encontrar contrincante…y destrozarlo. Y no. Mi tía pasaba mucho. Venía de tomar unos vinos con su marido o de visitar a sus hermanas (muchas, incontables hermanas) y de pasarlo bien, por tanto las diatribas de mi madre la resbalaban mucho. Se sonreía de medio lado, guiñaba los ojos en complicidad con los demás, como diciendo: ya está la loca con sus cosas y listo. Con ellos llegaba el barullo y la cata.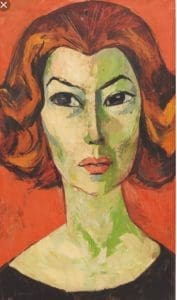
Se cataba todo…De forma especial la salsa de los caracoles. Para mi abuela jamás estaba perfecta…o corta de sal o larga, o espesa o caldosa, pero siempre muy picante. Por mi abuelo que adoraba el picante y los caracoles eran el único alimento que le vi disfrutar. Ella (la abuela) encontraba mil formas de desacreditar la vianda más deliciosa que puedan imaginar, tanto que quedó sellado en mi memoria como plato navideño por excelencia. De paso contaba el precio, las veces que tuvo que vadearlos en el mar cercano, las cocidas hasta dejarlos relucientes y exentos de restos de moco, lo duros o lo gordos…o lo delgados que le habían salido. La cata era indefectiblemente positiva porque mi abuela los bordaba. Mi padre, de vuelta de su regodeo, achispado de vino y alegría era el que más los disfrutaba. Claro que mi padre disfrutaba todo. Tal que ella, mi madre, era odiadora, él, era disfrutón. Gracias a los hados que me llegaron sus genes, hubiera sido terrible tener los de ella.
 A estas alturas mi padre cantarín e impregnado de fanfarria navideña formaba coro con mi tío que andaba a traspiés. Mi abuelo se sentaba presidiendo, en silencio, la mesa, con su boina perenne clavada en la cabeza formando parte de su prolija anatomía. El abuelo era sordo, apenas hablaba; cuando quería escuchar colocaba la mano detrás de la oreja empujando el pabellón hacia delante, como si con ello se le aguzara el sentido. Se quedó sordo de una mala praxis. Un medicamento que le recetó un médico poco capaz para su consabido corazón y le amputó el sonido, aislándolo de un mundo que no entendía y que siempre le pudo. Yo le conocí ya sordo. Y ausente. Ahogó el dolor de perder una guerra, a un hermano casi niño que se lo fusilaron y luego a un hijo ahogado en mal día, en el sol y sombra de la barra de las tascas cercanas. Y en el silencio.
A estas alturas mi padre cantarín e impregnado de fanfarria navideña formaba coro con mi tío que andaba a traspiés. Mi abuelo se sentaba presidiendo, en silencio, la mesa, con su boina perenne clavada en la cabeza formando parte de su prolija anatomía. El abuelo era sordo, apenas hablaba; cuando quería escuchar colocaba la mano detrás de la oreja empujando el pabellón hacia delante, como si con ello se le aguzara el sentido. Se quedó sordo de una mala praxis. Un medicamento que le recetó un médico poco capaz para su consabido corazón y le amputó el sonido, aislándolo de un mundo que no entendía y que siempre le pudo. Yo le conocí ya sordo. Y ausente. Ahogó el dolor de perder una guerra, a un hermano casi niño que se lo fusilaron y luego a un hijo ahogado en mal día, en el sol y sombra de la barra de las tascas cercanas. Y en el silencio.
Mi abuelo pasaba horas sentado en una sillita blanca cerca de la económica (por el frío que le atenazaba siempre) sin decir palabra. Nada, en un silencio abrasador que quería enmudecer las tormentas de dolor que cocían su pecho. En la mesa navideña cruzaba alguna palabra de compromiso con el resto de comensales, pero pocas. Había que hablarle de frente porque nos leía los labios y si torcíamos la cara, mi abuela decía que se mosqueaba (siempre lo dudé porque jamás vi un gesto de enfado en su cara, solo indiferencia y un rictus de pena que encerraba sus labios)
Comenzaba la consabida cena entre disloques y contubernios.
Besugo sí había. Era el gran dispendio de la noche. Besugo y caracoles. Imagino que habría más cosas porque la cena se pagaba a escote y no había reparos (sí, rancaneos entre mi tía y mi madre, ya saben, eran cuñadas y ejercían) pero no recuerdo más que esos alimentos. Los postres eran turrón, alguna peladilla. Con la salida de los licores a los niños nos mandaban a la cama para quedarse ellos hablando a puerta cerrada.
Me gané el derecho a permanecer en la mesa casi por incorporeidad. Hablaba tan poco, era tan insignificante que nadie reparaba mucho en mí. Y me quedaba esperando como agua de Mayo a que las lenguas se soltaran con los licores y comenzara mi abuela a contar las viejas historias.
Resulta que hubo una guerra, que mis abuelos y toda la familia perdió. A él le cogieron conduciéndole como res hacia la plaza de toros. De allí le sacó mi abuela después de recorrer la ciudad llamando a puertas, pidiendo o clamando. Hasta que lo consiguió gracias al afecto que levantaba el abuelo. Al hermano no pudo. Era tan joven que no pensaron en el desenlace. No había disparado ni un tiro, no temieron por él, estaban seguros que saldría pronto. Lo hizo en forma de cadáver que yace en tumba sin nombre como tantos otros. Justo en ese momento del cuento, a mi abuelo se le asomaba una lágrima perezosa en sus vidriosos ojos macerados de sombras y alcohol. Apenas oía pero intuía la historia. Mi padre era del otro bando, del triunfador y lloraba también, siempre fue un buen hombre. Me consta que quería y respetaba al abuelo.
Seguía contando mi abuela la historia del hambre. Un hambre convulso, completo, sin fisura, donde la palabra pan era la más pronunciada. Estoy viendo ahora mismo a la abuela Modesta, de pie, contraída, con gesto de furia diciendo: “les decía a los niños…¡no me pidas pan, no ves que no tengo!” Luego nos miraba con fijeza y con los puños enhebrando la frente, seguía: “me daba la cabeza contra la pared, de pura desesperación. No tenía pan y mis hijos ladraban de hambre” Mi abuelo callado asentía. Y con la cabeza  caída, los ojos muy bajos, aun debía de mascar la derrota de sentirse cobarde, incapaz de robar o dar puñaladas por ellos.
caída, los ojos muy bajos, aun debía de mascar la derrota de sentirse cobarde, incapaz de robar o dar puñaladas por ellos.
De lejos un reloj daba campanadas que se confundían con el tañer de campanas. Eran ya las doce y llamaban a misa de gallo. Al poco, cuando la conversación flaqueaba, yo corría a la cama; allí esperaban mis primos. Al pequeño le poníamos en los pies del lecho, casi para olvidarle mientras nosotras dos fantaseábamos con cosas de mayores, que jamás he recordado.
A la mañana, mi abuela entraba a despertarnos con voz floreada. Recibíamos el día con la alegría de estar acompañadas, ser un día especial y volver a comer cosas ricas.
Al caer la tarde tornábamos a casa. Mi madre enfurruñada, siempre había algo para que supurara rencor. Mi padre apaciguador, casi servil y a mí todo se me volvía recuerdos y preguntas sobre aquella guerra antigua, del hambre y de los fusilados. Hoy, que casi todos me faltan, andan salteando en mi casa, cada uno con lo suyo. Por eso vine a contárselo a ustedes.
María Toca

Me ha recordado la España en blanco y negro de mi infancia. La de las mujeres de luto y los retratos de hombres jóvenes en el comedor. Jovenes que no estaban. Matrimonios que apenas hablaban. Esposas que cenaban en el fogón cuando todos habíamos terminado. Semanas Santas sin teles ni juegos. Colegio de curas y fila para ir a Misa. Revistas sin fotografías. ¡C¡uánto he odiado esa España! Por eso, cuando llegaron los años de la Movida, nos abrazamos a ella como locos y nos bebimos todas y cada una de las noches que pudimos.